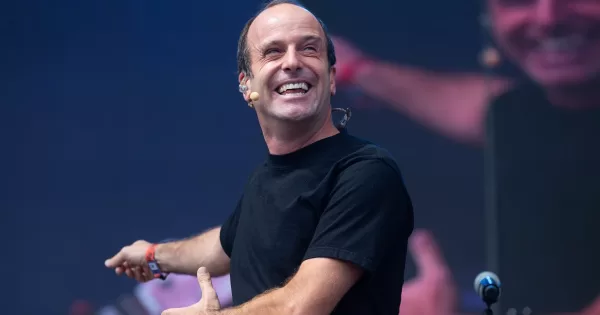Informe determinó que después del 18 de octubre las protestas se multiplicaron por nueve veces al día con relación a la década anterior
Otros elementos que incorporó el estudio refieren a cómo cambiaron las demandas, la articulación de las organizaciones y los grupos movilizados.

Manifestación
El informe anual del Observatorio de Conflictos del Centro de Estudios de Conflicto Social (COES) concluyó que, desde el 18 de octubre de 2019, la explosividad de la protesta superó en los parámetros de conflictividad que se habían observado en los últimos 11 años, multiplicándose por nueve, es decir, hubo 45 acciones de protesta en promedio al día.
Lo anterior equivale a reproducir tres veces las movilizaciones del movimiento estudiantil entre junio y agosto de 2011, el segundo período más álgido de movilización de la última década.
Tipos de manifestantes
El documento señala que, en esta última década, la participación en las movilizaciones estuvo marcada principalmente por parte de estudiantes y trabajadores, pero con el Estallido social ésta bajó considerablemente. Sin embargo, aparecieron tres nuevos grupos con mayor presentación durante las manifestaciones:
- Vecinos
- : 20%.
- Mujeres
- : 25%.
- Encapuchados
- : 35%.
[dps_related_post ids=»4674917,4674113,4674022″]
Los primeros, refieren a personas unidas por una cercanía y arraigo territorial; mientras que las segundas, desde el 2015, con la intensificación de las movilizaciones feministas en contra de la violencia hacia las mujeres, han ido consolidando su protagonismo y articulación.
Por otro lado, «desde el 18 de octubre las mujeres estuvieron muy presentes en otras demandas, como por ejemplo por una Asamblea Constituyente». Por último, los encapuchados, a quienes se les asocia con las manifestaciones violentas, casi cuadruplicaron su participación con relación a la década anterior y representan a un tercio de los grupos activos movilizados.
«Una de las particularidades del estallido social refiere a que no hubo una organización articuladora convocante, como antes lo había sido la Confech o la Coordinadora No + AFP, por ejemplo», señaló el COES.
«Previo al 18 de octubre, el 56% de las protestas reportaba la presencia de, al menos, una organización, y el 14% en dos o más organizaciones. Luego del 18 de octubre, esta cifra se redujo a un 22% y a un 8%, respectivamente. No obstante, las organizaciones que más participaron del estallido social son: la Mesa de Unidad Social, la Federación Nacional de Recolectores (FENARCHI), la Unión Portuaria, el Movimiento “No Más Tag” y el FENPRUSS (Confederación Nacional de Profesionales de los Servicios de Salud)», agregó.
Nicolás Somma, investigador del Observatorio de Conflictos, sostuvo que esto se podría deber a que «en Chile hay una tasa decreciente en la afiliación a organizaciones de todo tipo, las que hoy cumplen un rol menos protagónico en la sociedad. En su lugar, la sociedad se está estructurando cada vez más a partir de vínculos y redes informales (grupos de amigos, familiares y vecinales, compañeros de curso o colegas de trabajo), que no cuajan con las estructuras organizacionales piramidales, en que el rol de los líderes está bastante desprestigiado».

Marcha de Asociación gremial de trabajadores de artes y espectáculo / Sebastian Beltran Gaete
Cambio de demandas
El informe también indicó que solo el 25% de las protestas durante el Estallido social empujó una demanda específica, en comparación a los años anteriores en que éstas representaban el 92%. En este periodo, la única que tuvo un aumento significativo fue la asamblea constituyente o el cambio constitucional, que hasta antes del 18 de octubre prácticamente no existía.
Al respecto, Tomás Campos, coordinador del Observatorio de Conflictos, comentó que estallido social es una explosión de protestas y de expresiones que permiten una apertura del sistema político, lo que se conoce como una “ventana de oportunidad”.
«Esto permitió que volvieran a levantarse y posicionarse demandas que venían gestándose hace una década atrás, como el precio de los medicamentos, la deuda universitaria y el ingreso mínimo; que, si bien no tenían una relación directa con la evasión del Metro liderada por los secundarios, terminó por canalizar dichas demandas en el proceso actual del posible cambio constitucional», añadió.
Finalmente, el informe sostuvo que las demandas por temas laborales y de educación disminuyeron notablemente, mientras que las demandas ecologistas-territoriales presentaron una baja significativa, hasta casi desaparecer del mapa. Por su parte, las demandas por salud, previsión social, vivienda y género se mantienen o aumentan levemente, siendo las dos primeras las que permitieron visibilizar los problemas materiales de grupos vulnerables como las personas de tercera edad.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.